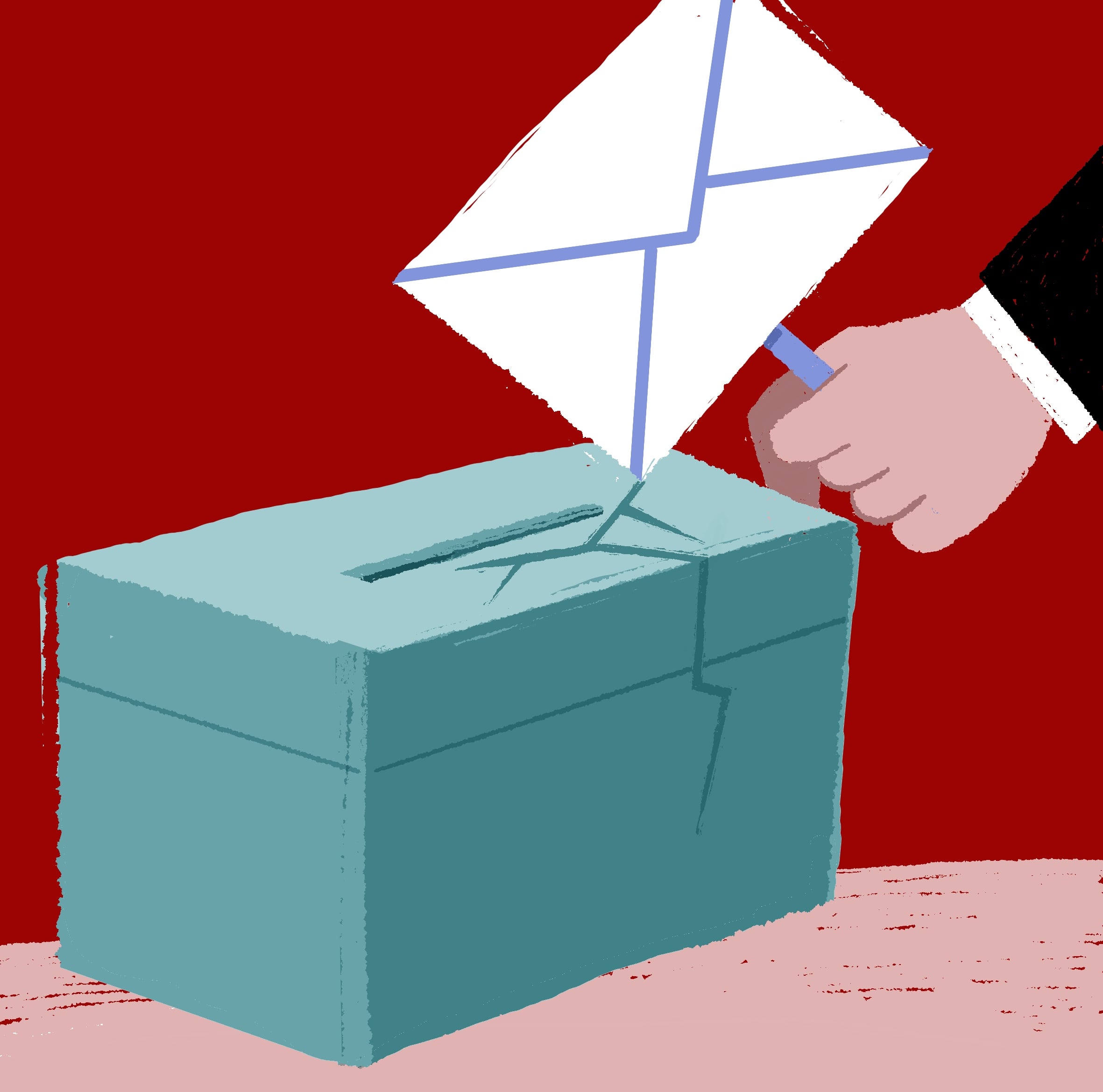
La democracia liberal está muerta. O casi. Como el liberalismo que le confería el relato institucional que argumentaba su vigencia y le daba un propósito. Siento decirlo, pero ya no veo liberales alrededor. Nunca pensé que pudiera decir aquello que sostuvo Daniel Cossío Villegas en pleno auge del PRI mexicano: “Soy un liberal de museo”.
Cuando escribí El liberalismo herido en 2021, aún tuve ganas de introducir en el título un rayo de esperanza al decir que era una: Reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo. Trump se iba de la Casa Blanca tras un golpe de Estado. Entonces pensaba que el malestar que lo había aupado al poder, podía convertirse en una poderosa nostalgia de orden y prosperidad si los demócratas y republicanos moderados no lo impedían con inteligencia y ejemplaridad. Sin embargo, bastaba que Trump convenciera a las clases medias de que el liberalismo progresista y conservador eran los responsables de su decadencia, para que volviera al poder. Así se fraguó una poderosa narrativa revisionista que impugna la democracia liberal en todo Occidente. Siento decir que lo anticipé. También cuando conecté el fenómeno con una internacional reaccionaria que apoyaban las corporaciones tecnológicas y propagaban las redes sociales.
No digo esto para reivindicarme, sino para mortificarme. Lo que vi entonces posible, lo veo ahora casi inevitable en España y en Europa también. Siento decirlo porque parezco una Casandra liberal que pena por las esquinas advirtiendo que nos arrastra una inercia suicida que nos abocará en breve a tener que elegir entre repetir una democracia gubernativa o abrazar otra autoritaria. Una elección perversa porque la decisión se da dentro del estrecho perímetro de un relato populista que opera como la nueva narrativa legitimadora de la democracia tras el fin del liberalismo y el triunfo de la Pax Trumpista en Gaza.
Y es que hoy, el populismo da y quita gobiernos. Directa o indirectamente. Sucede en todos los lugares donde todavía se ponen urnas para elegir gobiernos. Algo que lleva a que, incluso, donde sobreviven las democracias liberales, éstas se comporten más nominales que plenas. La culpa, repito, la tiene un populismo que se ha hecho estructural. Funciona también en los gobiernos que no son populistas, pero que tratan de evitar al precio que sea que partidos declaradamente populistas los reemplacen. Eso lleva a que se arrastren por un impasse de resignación que trata de resistir, sin más, para que el populismo no triunfe. Una resistencia sin épica porque mercadea mayorías con las que taponar desesperadamente el inevitable auge de un extremismo reaccionario que está cambiando toda la configuración relacional del poder democrático en el mundo.
El desenlace político al que nos aboca el populismo es que, para combatirlo, hay que ser populista. Eso significa propiciarlo porque la polarización conviene para movilizar apoyos sin importar que, al mismo tiempo, reafirma a los populistas, los de verdad, de que todo es lo mismo. Un fenómeno de descrédito de la democracia que induce a los que nunca han votado a que lo hagan contra el sistema democrático. Así, el voto populista no deja de aumentar porque se convierte en un voto de denuncia contra una democracia de intereses que se basa en un nihilismo político que personifican hombres y mujeres intercambiables por su falta de principios. Un voto de censura contra una democracia insustancial que no merece defenderse al vivir instalada en el desorden de pasiones polarizadas y que, a los ojos de muchos, debe ser derrocada al grito de una voz de mando viril que instaure una democracia autoritaria.
¿Cómo? Obteniendo una mayoría que transforme la democracia en algo ordenado bajo un caudillaje que trabaje para que seamos, antes que cualquier otra cosa: prósperos. Unos, mucho; bastantes, algo; y el resto, lo que les toque. Pero todos gobernados férreamente dentro de una libertad tan libérrima que organice la sociedad conforme a una jerarquía natural de desigualdad que deje claro a los inmigrantes que, si quieren vivir entre nosotros, tendrán que merecer con su trabajo el derecho a comer en silencio las migajas de la prosperidad.
Frente a esta amenaza de ver en el horizonte la silueta de una democracia autoritaria es inútil gritar que vienen los bárbaros. Tampoco que las huestes del fascismo enfilan el Puente de los Franceses. Se equivocan quienes enfatizan este riesgo. Al hacerlo, nutren al populismo que quieren combatir. Esgrimen argumentos sin razonamiento que suenan falsos a la hora de neutralizar emociones sinceras de rechazo y malestar hacia quienes los pronuncian maquinalmente y reproducen un maniqueísmo de argumentario que suena a partidismo interesado. Esto irrita, sobre todo, a los jóvenes, que necesitan culpar a alguien de no tener futuro. Jóvenes que se saben amenazadas por la cancelación que proyecta sobre su futuro profesional una inteligencia artificial (IA) para la que no han sido educados. La misma IA que está sustituyendo a sus padres o les hace ganar menos, trabajando más. La misma IA que saca a todos de la clase media para condenarlos a un status de precariedad de la que se libran, por el momento, al disfrutar en vida la herencia de las generaciones boomers que les preceden.
La democracia autoritaria no la traerán los bárbaros sino la clase media. O, para ser más precisos, los hijos y nietos de una clase media empobrecida y enfurecida, que habrá perdido definitivamente la confianza en las promesas del liberalismo. Ellos no se echarán a la calle para apuñalarlo, pero respaldarán un autoritarismo democrático que abolirá con sus votos la democracia liberal. Lo harán porque ésta se ha pervertido al convertirse en una democracia gubernativa que respalda una mayoría parlamentaria que se limita a gestionar el presente con la inercia de un presupuesto del pasado. Que no anticipa el futuro con nuevas leyes porque no trabaja por alcanzar el progreso luchando por conseguir los consensos que aprueben aquéllas. Que se conforma con administrar lo dado y que no legisla para ofrecer otras cosas. Pero, sobre todo, que vive atrapada por la necesidad de resistir como sea y de culpar a quienes no le secunden en este propósito de ser cómplices de lo que viene, aunque no estén a favor de ello.
Esta democracia gubernativa es consecuencia en España de hacer de la necesidad, como se dijo al principio de esta legislatura de impasse, no virtud, sino fuente primaria de un derecho que se limita a hacer tan solo dos cosas. Una, ejecutar administrativamente un presupuesto que se prorroga año tras año. Y, dos, aprobar decretos de conveniencia que eluden la tarea de ser leyes de fondo. En fin, una democracia gubernativa que se desacredita al permitir que el Congreso se convierta en un plató televisivo de polarización y donde el gobierno, además de ser parte activa del espectáculo, apenas puede alinear ya una mayoría que sume votos que aprueben leyes que eviten el triunfo de quienes desean una democracia autoritaria.
¿Qué sucederá cuando no dé más de sí este impasse de falta de ejemplaridad política como muro de contención para defender la democracia liberal y tengamos que votar? ¿Quiénes evitarán que se establezca una democracia autoritaria? Y lo más importante, ¿cómo combatir su posibilidad sin limitarse a apoyar otra democracia gubernativa que sume más que aquélla?
